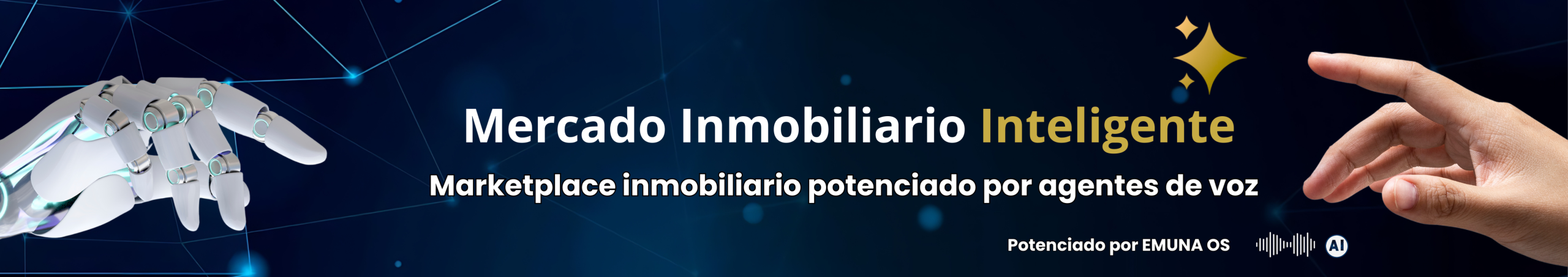El ambicioso proyecto de abastecimiento hídrico enfrenta incertidumbre por plazos que las empresas consideran insuficientes para presentar ofertas competitivas, mientras el MOP mantiene firme la agenda pese a advertencias de sobrecostos y falta de competencia.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
El próximo 2 de septiembre se cumple el plazo para presentar las ofertas técnicas y económicas del proyecto “Planta Desaladora de Coquimbo”, iniciativa emblemática del Gobierno para asegurar el suministro de agua potable a 460 mil habitantes de Coquimbo y La Serena.
Sin embargo, a pocas semanas de la fecha límite, el proceso enfrenta dudas sobre su viabilidad: parte de la industria advierte que los plazos son insuficientes para elaborar propuestas sólidas y competitivas, y que de no modificarse, la licitación podría quedar “desierta”.
La construcción de esta desaladora es un hito para el país: será la primera adjudicada bajo el sistema de concesiones de obra pública, a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El presupuesto de referencia alcanza más de UF 8 millones —cerca de US$ 333 millones— sin considerar el IVA, mientras que el subsidio estatal máximo permitido es de UF 13 millones —más de US$ 543 millones—, destinados a financiar parte de la construcción y operación de la planta.
En enero de 2024, el Gobierno presentó el proyecto con bombo y platillo, destacando su importancia estratégica en un país donde la escasez hídrica es un desafío recurrente. Desde entonces, las expectativas sobre el abastecimiento seguro de agua en la región se han combinado con preocupación en la industria ante la complejidad del proceso licitatorio.
La industria pide más tiempo
El lunes pasado, el MOP emitió una circular de 440 páginas con respuestas a las consultas planteadas por las empresas interesadas. Si bien esto resolvió muchas dudas sobre compromisos de compra de agua, riesgos ambientales, hallazgos arqueológicos y financieros, algunas de las respuestas cambiaron elementos críticos del proyecto, como el volumen de agua garantizado y la fórmula de indexación de las tarifas.
“Es frustrante. Algunas respuestas cambian parámetros clave y no hay espacio para aclarar nuevas dudas”, comenta Carlos Foxley, representante de IDE Technologies, una de las compañías interesadas.
Waldo López, gerente de Desarrollo y Negocios de Acciona Agua, agrega que pese a la emisión de la circular, “surgen nuevas dudas y no hay espacio para preguntar ni que hayan respuestas”.
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, Cristina Pardo, advierte que “no es sano hacer estas cosas sin el tiempo que se requiere de análisis porque generalmente se traducen en sobrecostos futuros. Si algo no está bien planificado tiende a fallar”.
Desde la industria sostienen que para analizar en profundidad la bancabilidad del proyecto, la estructuración del modelo de negocio y los riesgos técnicos que cada empresa podría asumir, se necesitaría postergar el plazo de presentación entre dos y tres meses, idealmente hasta noviembre.
“Si no se ajustan los plazos, se reducirá significativamente la cantidad de empresas interesadas. Esto hará que el proceso sea menos competitivo y que el precio final que se oferte aumente, generando un costo mayor para el Estado y, por lo tanto, para el contribuyente”, explica Pardo.
Plazos bajo presión política
El MOP ha recibido solicitudes formales de seis grupos licitantes pidiendo un aumento en los plazos. Fuentes ligadas a la industria indican que la Dirección General de Concesiones analiza estas solicitudes, pero que existe resistencia a modificar la fecha límite.
“Todos saben que sería lo correcto técnicamente, pero la decisión final parece estar marcada por un tema político”, comenta Pardo. Según las mismas fuentes, el Ejecutivo busca cumplir con un compromiso público del presidente Boric y los congresistas de la región: adjudicar la desaladora lo antes posible, en vísperas de elecciones presidenciales y parlamentarias.
“Al mundo político le va a costar explicar que hay una postergación. Existe presión por cumplir con los anuncios y mostrar avances tangibles en la región”, añade Foxley.
El ajuste insuficiente de los plazos no solo amenaza la competencia y el precio final, sino que podría afectar la ejecución misma del proyecto. “Si no se dedica el tiempo necesario a estudiar los contratos, la estructuración financiera y los riesgos técnicos, el proyecto puede enfrentar sobrecostos o incluso dificultades operativas en el futuro”, advierte Pardo.
Desde la DGC, en tanto, señalaron que el tema está “en análisis y se espera resolver a la brevedad”, aunque no precisaron si habrá modificación de las fechas.
Para la industria, el mensaje es claro: avanzar con los plazos actuales aumenta la probabilidad de que ninguna empresa presente una oferta sólida, con el consiguiente riesgo de que la licitación quede desierta y que el Estado enfrente mayores costos si el proyecto se ejecuta de manera menos competitiva.
El desafío de garantizar agua en Coquimbo
La desaladora de Coquimbo se ha convertido en un símbolo de la necesidad de infraestructura estratégica frente a la escasez hídrica. Su éxito depende no solo de la capacidad técnica de las empresas licitantes, sino también de la planificación y ejecución del Gobierno. La tensión actual entre los plazos, las demandas de la industria y la presión política evidencia que, en materia de agua, el tiempo es tan valioso como el recurso mismo.
Si la licitación logra ajustarse a las necesidades de las empresas interesadas, se abrirá la puerta para la construcción de una planta que podría asegurar la estabilidad hídrica de la región por décadas.
Si no, el proyecto emblemático corre el riesgo de convertirse en un símbolo de la complejidad de ejecutar infraestructura pública bajo presión política y sin margen de análisis técnico adecuado.