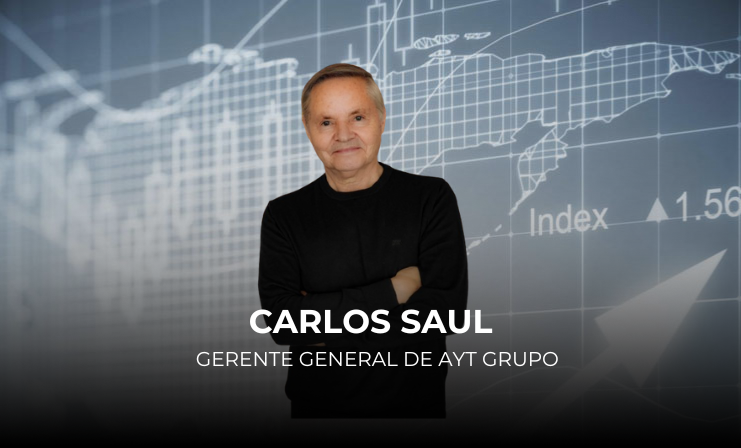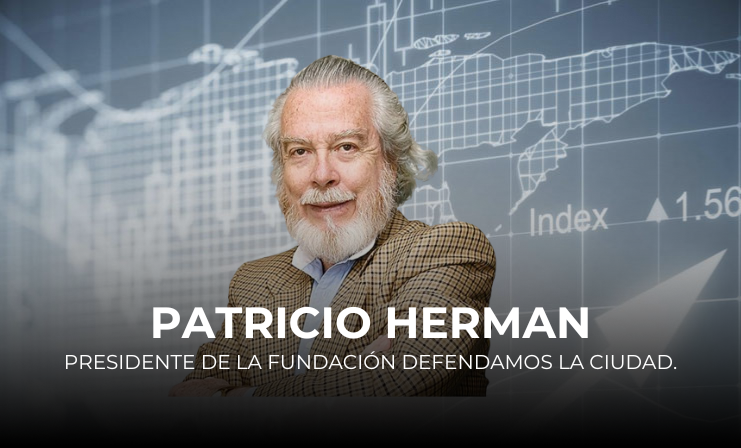Por: Sergio Jara Rivera, CEO SOMA Holding Group. Gerente General SOMA Gestión Inmobiliaria, SOMA Defensa Legal, Qi.WAN Tecnología y Domótica, SGN y Sana Meditación. Profesor Universitario en UVM.
En abril del año 2026 mi empresa cumplirá diez años. Diez años pueden parecer poco o mucho, dependiendo de cómo se cuenten. En el mundo de la administración de edificios y condominios, equivalen a cientos de reuniones, miles de correos, incontables llamados a la medianoche y muchas más conversaciones con personas que, de una u otra forma, terminan compartiendo un mismo techo.
Cuando comencé en este oficio, no imaginaba la complejidad humana, técnica y emocional que implica administrar una comunidad. Pensaba que era, principalmente, un trabajo de números y reglamentos. Hoy sé que, si bien eso es una parte importante, el verdadero corazón de este trabajo está en la convivencia, la comunicación y la construcción de confianza.
El edificio como reflejo de la sociedad
Administrar un edificio o un condominio es mirar, en pequeño, cómo funciona una sociedad. Hay diversidad, conflicto, colaboración, injusticias, solidaridad, normas que algunos cumplen y otros no. Hay vecinos que se saludan y otros que prefieren el anonimato. Hay quienes sienten que el edificio es su casa y quienes lo ven como una inversión.
En esos contrastes se juega gran parte del rol del administrador. Somos mediadores entre lo técnico y lo humano, entre la ley y el sentido común, entre los intereses particulares y el bien común. Aprendí que las comunidades no se gestionan solo con planillas: se gestionan con empatía, criterio y paciencia.
He visto edificios donde los conflictos se resolvían en asambleas tensas que duraban hasta pasada la medianoche, y otros donde el respeto mutuo convertía la administración en un verdadero trabajo en equipo. En ambos casos, siempre hay una oportunidad de aprender: de cómo se comunican las personas, de cómo se construye comunidad y de cómo la gestión puede marcar la diferencia.
La administración profesional: mucho más que cobrar gastos comunes
Durante años, el oficio de administrar edificios fue visto como algo secundario, casi accesorio. Hoy, por fortuna, el panorama está cambiando. La profesionalización del rubro ha avanzado, y cada vez hay más formación, herramientas tecnológicas y marcos legales que fortalecen nuestra labor.
Pero también es cierto que sigue existiendo una distancia entre lo que se espera del administrador y lo que realmente puede hacer. Nos piden ser contadores, abogados, psicólogos, ingenieros y mediadores, todo a la vez. Y, de alguna forma, terminamos siéndolo.
En estos diez años he entendido que la clave no está en saberlo todo, sino en rodearse de los profesionales adecuados, mantener la humildad para aprender y tener la convicción de actuar con transparencia. La confianza no se pide, se construye día a día.
Los desafíos silenciosos
Uno de los grandes desafíos que enfrentamos los administradores es la invisibilidad del trabajo bien hecho. Cuando todo funciona, nadie lo nota; cuando algo falla, todos lo notan. Es parte del juego, ingrato por cierto.
También está la dificultad de conciliar la eficiencia con la empatía. Hay decisiones impopulares que deben tomarse para el bienestar general: subir el gasto común, exigir el cumplimiento de una norma o enfrentar a un copropietario moroso. Pero hacerlo con respeto, explicando las razones y mostrando coherencia, marca la diferencia entre una comunidad que confía y una que se fractura.
Otro desafío es el cambio constante. Las leyes, las tecnologías, los hábitos de convivencia, todo evoluciona. Hace diez años nadie hablaba de paneles solares en condominios, de cámaras inteligentes o de aplicaciones para votaciones en línea. Hoy son parte de la conversación cotidiana. Adaptarse, sin perder el trato humano, es el reto permanente.
La gente detrás de las puertas
Podría hablar de balances, mantenciones y asambleas, pero lo más valioso que me deja esta década son las historias. La vecina que me llamó a agradecer porque por fin se reparó una filtración que llevaba años sin solución. El conserje que me enseñó más sobre liderazgo que cualquier curso. El comité que confió en mi empresa cuando recién comenzaba sólo.
Cada comunidad tiene su propio pulso, su propio carácter. Algunas funcionan como familias grandes; otras, como pequeñas empresas. En todas hay algo en común: las personas. Y, por encima de todo, el deseo de vivir tranquilos, de sentirse seguros y de que su aporte sea reconocido. Aprendí que una comunidad no se mide solo por sus metros cuadrados o su presupuesto, sino por su capacidad de cuidar lo que tiene y mejorar lo que falta.
El valor de decir la verdad
En este trabajo, la verdad puede incomodar, pero siempre libera. He aprendido a decir lo que se debe decir, incluso cuando no conviene. Explicar por qué el gasto común sube, por qué una decisión técnica es necesaria o por qué un proyecto no se puede ejecutar.
La transparencia es un hábito, no un discurso. Las comunidades detectan rápidamente la incoherencia, y una vez que la confianza se quiebra, cuesta mucho reconstruirla.
A veces, la mejor forma de cuidar una comunidad es decir “no”. No a un gasto innecesario, no a una excepción injusta, no a una decisión apresurada. Decir “no” también es una forma de protegerse.
Modernizar sin perder el alma
La tecnología ha sido una gran aliada en los últimos años. Digitalizar procesos, automatizar pagos, llevar control en línea o usar plataformas de comunicación ha permitido hacer más eficiente la gestión.
Pero la administración sigue siendo un trabajo de personas. Ninguna app reemplaza una conversación a tiempo o una visita al terreno. La pantalla ayuda, pero el vínculo lo construye el contacto humano.
En SOMA Gestión Inmobiliaria aprendimos que la modernización es necesaria, pero que debe ir acompañada de presencia, de mirada directa y de compromiso con cada comunidad. Porque la confianza no se programa, se gana.
Los momentos difíciles
También hubo momentos duros. Comunidades complicadas, decisiones que no resultaron, errores que dolieron. Este oficio enseña humildad. Aprendí a pedir disculpas, a corregir rumbos y a aceptar que no todo se puede controlar.
La pandemia, por ejemplo, puso a prueba nuestra capacidad de gestión y de humanidad. Administrar en ese contexto fue un ejercicio de equilibrio: mantener los servicios funcionando, cuidar la salud del personal, atender las urgencias y, sobre todo, contener a las personas.
Fueron tiempos que dejaron huella. Y también demostraron que, en los edificios, la solidaridad existe. Que los vecinos pueden cuidarse entre sí. Que, al final del día, todos queremos lo mismo: sentirnos acompañados.
El oficio que nunca se termina de aprender
A los diez años, puedo decir que sigo aprendiendo. Cada comunidad enseña algo nuevo: sobre convivencia, liderazgo, gestión o simplemente sobre paciencia.
He aprendido que el rol del administrador no es mandar, sino servir. No es imponer, sino orientar. Y que el verdadero éxito no está en tener más edificios a cargo, sino en tener comunidades más tranquilas, más ordenadas y más humanas.
Cuando comencé SOMA, mi meta era construir una empresa profesional, seria y cercana. Con los años entendí que eso también significaba acompañar procesos de cambio, adaptarse, y crecer junto a las personas que confían en uno.
Mirar hacia adelante
Hoy el rubro enfrenta nuevos retos: la escasez de personal calificado, la alta rotación de comités, los costos crecientes, la burocracia, y la necesidad de modernizarse sin deshumanizarse.
Pero también hay una oportunidad: la de dignificar la profesión, de mostrar que la administración de comunidades es una tarea clave para la calidad de vida urbana.
Chile vive un proceso de densificación creciente, y los edificios son el nuevo espacio social. Aprender a vivir juntos, con respeto y organización, es quizás uno de los mayores desafíos culturales de nuestra época. Y ahí estaremos los administradores, en primera línea, haciendo que eso funcione.
Una década que deja huella
Diez años después, sigo sintiendo la misma responsabilidad del primer día: la de cuidar lo que otros valoran. No siempre es fácil, pero sigue siendo profundamente gratificante.
He aprendido que la administración es, en el fondo, un oficio de servicio. Que las planillas y los presupuestos son solo herramientas para algo más grande: la convivencia.
Y que detrás de cada portón eléctrico, de cada asamblea, de cada decisión técnica, hay personas. Personas que confían, que se frustran, que esperan.
Por ellas vale la pena seguir aprendiendo, mejorando y construyendo comunidad.