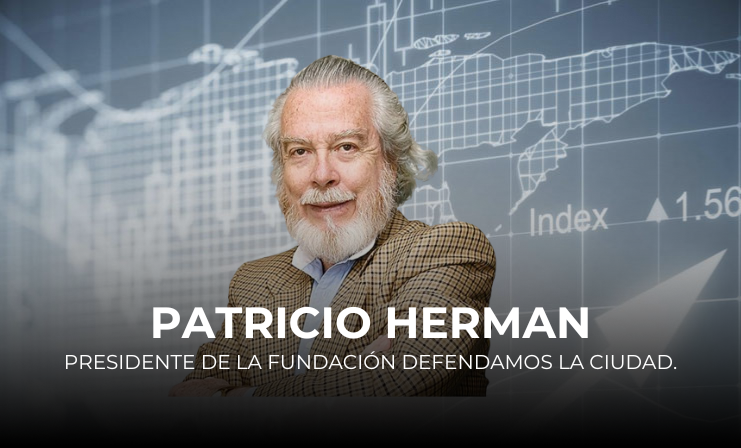Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLER & PARTNER
El artículo publicado el día domingo 23 de febrero en el segmento «Economía y Negocios» de El Mercurio abordó la alta tasa de desistimientos de compra de viviendas generando el preocupante incremento del sobrestock de viviendas. Desde entonces, mucho se ha hablado ya sobre este alarmante tema; sin embargo, este fenómeno, caracterizado por una oferta que supera significativamente la demanda, ha generado una serie de desafíos tanto para el sector inmobiliario como para los potenciales compradores.
En 2024, el porcentaje de compras que no se concretaron alcanzó un promedio del 28%, un nivel sin precedentes (hasta ahora). En términos generales, las principales razones de este aumento son, básicamente, la pérdida de poder adquisitivo, los elevados costos de materiales, la incertidumbre política y económica, las altas tasas de crédito hipotecario y la falta de decisión de las autoridades en implementar políticas claras y eficientes.
El exceso de oferta de viviendas suele originarse por una combinación de factores, entre los que destacan el desajuste entre oferta y demanda (donde la construcción masiva sin un estudio previo de la demanda real puede llevar a un excedente de inmuebles), la ubicación geográfica (en donde zonas con menor atractivo económico o social tienden a acumular más viviendas desocupadas) y condiciones económicas (donde las crisis financieras o altas tasas de desempleo reducen la capacidad adquisitiva de la población, incrementando el número de propiedades vacías). Esta situación puede derivar en distorsiones del mercado, depreciación de activos y problemas sociales asociados a la desocupación.
Desde una perspectiva legal, la situación actual pone de manifiesto la necesidad de revisar y adaptar las normativas relacionadas con el mercado inmobiliario y financiero. Las altas tasas de interés y las estrictas condiciones para acceder a créditos hipotecarios han restringido el acceso a la vivienda, especialmente para los sectores de ingresos medios y bajos. Además, la implementación del IVA a la construcción ha incrementado los costos, afectando tanto a las empresas constructoras como a los compradores. Por lo tanto, es imperativo considerar reformas legales que faciliten el acceso al financiamiento y reduzcan las cargas impositivas en el sector inmobiliario.
Lamentablemente, esta situación actual está afectando a las constructoras e inmobiliarias de varias maneras significativas, como por ejemplo, entre 2018 y 2024, han quebrado 991 constructoras y 103 inmobiliarias, lo que evidencia el impacto severo de la crisis en el sector.
Así pues, solo en Santiago el sobrestock de viviendas ha alcanzado niveles históricos, con aproximadamente 105.000 unidades sin vender, de las cuales 34.700 son departamentos y 3.300 casas, con una velocidad de ventas de 1,9 unidades al mes por proyecto. Este exceso de oferta se debe, en parte, a la desaceleración económica, el aumento de las tasas de interés hipotecarias y las restricciones crediticias, factores que han limitado la capacidad de compra de las familias.
Además, la inflación ha incrementado los costos de construcción, encareciendo aún más los precios de las viviendas. Como resultado, las inmobiliarias enfrentan dificultades para vender sus unidades, lo que las ha llevado a ofrecer descuentos de hasta un 20-25% en departamentos nuevos con entrega inmediata, financiamientos directos permitiendo el pago del pie en hasta 60 cuotas sin interés, y “combos” específicos como tasas aseguradas, asesoría gratuita y el primer año sin gastos comunes, así como ventas con arriendos garantizados, todo lo que ha frenado el inicio de nuevos proyectos.
Para hacer frente a la baja demanda, muchas inmobiliarias han implementado descuentos y rebajas de precios, lo que implica una reducción significativa en sus márgenes de ganancia, haciendo poco atractivo invertir y endeudarse en nuevos proyectos. Como si ello fuese poco, el sector ha tenido que reformular sus procesos de ventas, ajustar sus estrategias y adoptar nuevas medidas de marketing para atraer a los clientes. Esto incluye la implementación de showrooms, el uso de inteligencia artificial y la ampliación de canales de venta.
Muchas empresas están ofreciendo financiamientos directos y condiciones de pago flexibles, como cuotas sin interés, para aliviar la carga de los compradores y estimular la demanda, generando una dependencia financiera.
La velocidad de ventas se ha mantenido baja, promediando 1.9 unidades al mes por proyecto, lo que contribuye a la acumulación de stock y la incertidumbre financiera de las empresas, generando una perspectiva de venta lenta.
Visto lo anterior, se proponen diversas soluciones factibles. Ellas son:
Primeramente, la generación de políticas tributarias e incentivos fiscales temporales adecuados pueden fomentar la ocupación de viviendas, ya sea mediante beneficios a propietarios que arrienden sus inmuebles o gravámenes a quienes mantengan propiedades desocupadas.
Implementar una exención temporal del IVA en la compra de viviendas nuevas podría reducir los precios y estimular la demanda, aliviando la carga financiera sobre los compradores, dinamizando el mercado inmobiliario.
Luego, contar con una legislación coherente sobre propiedad y regulación urbanística, ya que las leyes deben equilibrar el derecho a la propiedad privada con la función social de la vivienda, así, normativas que promuevan la rehabilitación de zonas urbanas deprimidas pueden incentivar la ocupación de viviendas vacías.
Asimismo, desarrollar iniciativas que permitan a las familias arrendar una vivienda con la opción de comprarla en el futuro, en que parte del monto pagado en arriendo se destinaría al pie de la propiedad, facilitando el acceso a la vivienda propia para quienes no cuentan con ahorros suficientes.
Establecer acuerdos entre el gobierno y las instituciones financieras para ofrecer créditos hipotecarios con tasas de interés más bajas y condiciones más flexibles. Esto podría incluir garantías estatales para reducir el riesgo de los bancos y facilitar el acceso al crédito para un mayor número de personas.
Fomentar la Inversión en Vivienda Social, mediante la promoción de la colaboración público-privada para la construcción de viviendas sociales. El Estado podría adquirir parte del sobrestock existente para destinarlo a programas de vivienda social, atendiendo así al déficit habitacional y apoyando al sector inmobiliario.
La Rehabilitación y Reutilización de Espacios Urbanos. Esto es, incentivar la rehabilitación de inmuebles en desuso y su conversión en viviendas asequibles. Esta estrategia no solo reduciría el sobrestock, sino que también contribuiría a la revitalización de áreas urbanas deterioradas.
La conversión de usos del suelo y permitir que terrenos destinados a otros fines se transformen en áreas residenciales puede dinamizar el mercado.
Finalmente, la digitalización y transparencia en el mercado inmobiliario es muy necesaria. Para ello, bastaría con implementar plataformas digitales que centralicen la información sobre las propiedades disponibles, sus precios y condiciones de venta. La transparencia en el mercado puede generar mayor confianza entre los compradores y facilitar las transacciones.
De esta manera, abordar el problema del sobrestock de viviendas en Santiago, entendido como la acumulación de propiedades residenciales sin ocupar, representa un desafío significativo en el ámbito inmobiliario, requiriendo una combinación de medidas técnicas, jurídicas y económicas. De esta forma, la implementación de políticas fiscales, incentivos a la ocupación y la colaboración entre el sector público y privado es esencial para implementar soluciones que reactiven el mercado inmobiliario, faciliten el acceso a la vivienda y promuevan una estrategia integral para mitigar este desafío y promover un mercado inmobiliario equilibrado y sostenible.