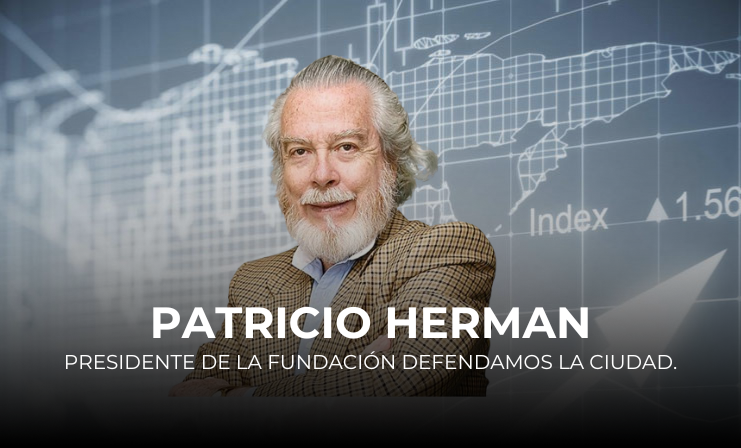Por: Ferencz Delarze, Socio Fundador Property Partners
En su última Cuenta Pública, el presidente Boric, puso sobre la mesa algo que muchos ya venían advirtiendo en silencio: en Chile, tramitar permisos es una verdadera odisea. Reconoció que es una traba seria para el desarrollo, y prometió una reforma para reducir los tiempos entre un 30% y un 70%. Bien por la intención, pero ojalá llegue antes de que se nos pasen las ganas de invertir, construir y progresar.
Hoy, proyectos de toda escala, están empantanados, y no por falta de recursos, ideas o voluntad. Simplemente, nadie da el visto bueno, todo lo contrario, pareciera ser que cualquiera puede frenar los proyectos por cualquier capricho. Mientras tanto, los costos económicos y sociales se acumulan.
Tomemos un caso emblemático: el nuevo Instituto Nacional del Cáncer. Estuvo paralizado porque la autoridad ambiental pidió jardines con técnicas japonesas, corredores biológicos y hábitat para insectos, todo esto para el sector de Independencia. No en Torres del Paine ni en una reserva natural, sino en plena ciudad. Este tipo de exigencias rozan lo absurdo. ¿Cómo puede ser posible que se frenen proyectos de tanto impacto por este tipo de prioridades?
Hay más ejemplos. La modernización de la Ruta 5 Norte, al norte de La Serena, lleva más de una década estancada. En algunos tramos, los estudios arqueológicos se han extendido por más de diez años por el hallazgo de restos prehispánicos. Valiosos? sí, me imagino, pero, ¿una década sin doble vía por eso? En ese tiempo se podría haber desenterrado el Machu Pichu Chileno, pero de estos “hallazgos ni las luces”.
Esta semana, más de 30 proyectos inmobiliarios demandaron a Enel por demoras de hasta 18 meses, en las conexiones eléctricas. El propio Ministerio de Vivienda reconoce retrasos de 14 meses en obras del Estado. A este ritmo, no hay planificación ni inversionista que resista. ¿Cómo no podemos obligar a cumplir un estándar mínimo a empresas que tienen un monopolio natural? Es evidente la mala gestión política, mientras tanto inmobiliarias y constructoras siguen quebrando, y las que quedan, con muy pocas ganas de seguir.
Hay otros casos que parecen mitos urbanos, pero los he escuchado de primera fuente. Un desarrollador en Santiago encontró un antiguo jarrón de greda mientras excavaba. Al parecer nada distinto a los miles que se encuentran en toda la zona central. Sin embargo, por este hallazgo, la obra quedó detenida por meses. En su desesperación, el dueño del proyecto propuso exhibirlo en el hall del edificio, como gesto patrimonial…Nadie respondió. Un día simplemente lo vinieron a buscar y el jarrón prehispánico desapareció, sin informe, sin ceremonia, nada…. Pero el costo de la paralización de la obra quedó y su proyecto terminó en rojo.
En Ñuñoa y Estación Central, hay edificios construidos que por meses no pudieron obtener su recepción final, porque una vez terminados, alguien decidió cambiar los criterios. ¿Cómo se puede construir con un permiso aprobado y luego descubrir que no te van a dar la recepción final? Así no se puede invertir ni menos desarrollar.
Ahora como guinda de la torta de permisología, en Zapallar, un grupo de vecinos intenta frenar la apertura de un supermercado, porque podría “alterar el estilo de vida local”. Se entiende la preocupación, pero para eso existen los planes reguladores y los concejos municipales con todas sus instancias. Si los proyectos se aprueban conforme a la norma, no puede ser que cualquiera con un megáfono los detenga. Es la receta perfecta para la parálisis.
Mi recomendación, es que a todas esas personas que tanto les preocupan sus comunidades y estilo de vida, puedan ejercer presión en sus municipios, en las instancias previas a la aprobación de los planes reguladores, no cuando las inversiones ya están hechas. En adelante sugiero que sigan apoyando al comercio local. No les vaya a pasar como a un querido profesor de mi colegio, que mientras construían un Mall cerca de nuestras casas, siempre se quejaba del desarrollo y nos advertía a nosotros jóvenes estudiantes, que ese lugar “no era el Mall sino que era el MAL” y adivinen dónde me lo encontré a dos semanas de su inauguración.
Chile no necesita renunciar a la protección ambiental ni a los estándares técnicos, tampoco planteo que no se respeten zonas típicas o de valor patrimonial. Pero si debiéramos estar todos de acuerdo en que se necesita con urgencia proporcionalidad, respetar los marcos legales y agilizar los procesos. La permisología infinita, puede secuestrar al desarrollo y ser caldo de cultivo para la corrupción. “Aprovechemos” la contingencia de las licencias médicas, para visibilizar este otro problema derivado de la burocracia, y que puede hacer tanto daño a la cultura de emprendimiento en nuestro país.