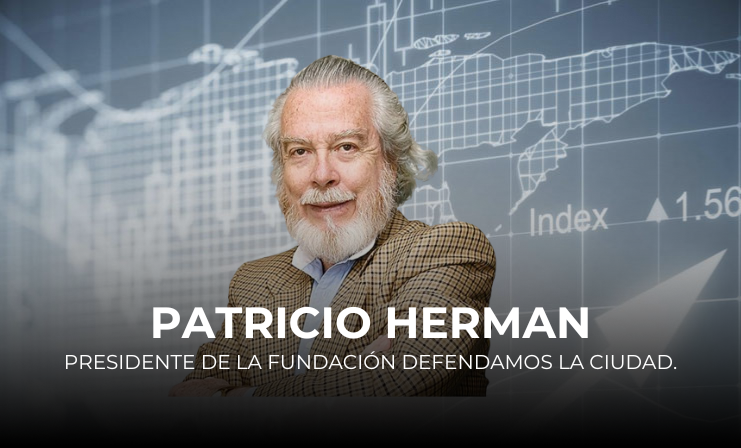Por: Tracy Dustan, Commercial Executive – AlmaSur – Procentro
En Chile hablamos del “déficit habitacional” como si fuera el parte meteorológico: una cifra que cambia cada cierto tiempo, pero que ya nadie escucha. La diferencia es que este pronóstico no trae lluvia, trae campamentos. Y no pocos. El último Catastro Nacional de TECHO-Chile revela que hoy hay más de 120.500 familias viviendo en 1.428 asentamientos informales, el número más alto desde 1996. O sea, mientras nos llenamos la boca con “ciudades inteligentes”, hay un país paralelo que se ilumina con alargadores y se abastece de agua en bidones.
El ritmo tampoco ayuda al optimismo. Entre 2023 y 2025 se sumaron más de 6.000 familias, un alza del 10,6 %. Es cierto, ya no estamos en la locura de 2020-2022, cuando los campamentos crecían como cuentas de OnlyFans en pandemia, pero la foto actual sigue siendo brutal: 60 % sin luz con medidor propio y 39 % dependiendo de camiones aljibe. Es la postal de un Chile que inaugura torres en Ñuñoa con drones y tijeras doradas, mientras al lado las familias calientan agua en un tambor.
Y ojo con la migración. Desde 2022 casi 47.400 familias extranjeras se han instalado en campamentos, llegando a ser cerca del 20 % del total. No se trata de un “experimento alternativo de vida comunitaria”: es la consecuencia de un mercado formal que les cerró la puerta y de un Estado que, en vez de ofrecer soluciones, responde con desalojos esporádicos. Pero seamos francos: Chile no es un país con recursos de sobra. Tenemos un déficit habitacional crónico que ni siquiera alcanza a cubrir a las familias chilenas que llevan años esperando un subsidio. Cuando la migración irregular se suma a esa olla a presión, el resultado es doblemente complejo: más campamentos, más precariedad y, en muchos casos, focos de delincuencia y economías informales que terminan afectando tanto a los mismos migrantes como a las comunidades donde se insertan.
Mientras en el ministerio reparten discursos sobre “integración social”, la integración real la inventa la gente en terreno, con pasajes de tierra, luminarias improvisadas y reglas comunitarias. Pero esa “auto-urbanización” no es gratis: genera tensiones, precariza barrios enteros y consolida un modelo paralelo.
El problema es que seguimos en el loop de la política del anuncio. Planes de Emergencia Habitacional que no emergen, promesas de plazos que nadie cumple y subsidios que exigen más papeles que un doctorado en Harvard. Entre tanto diagnóstico y aplauso, el campamento se consolida como la verdadera política habitacional en terreno. Gratis, informal y al margen de la agenda oficial.
La pregunta incómoda es simple: ¿vamos a seguir tratando esto como un “margen” del problema, cuando ya son más de 120 mil familias viviendo fuera del radar formal? Porque al paso que vamos, hablar de campamentos no será un tema de pobreza extrema: será parte del mercado inmobiliario. Un mercado paralelo, improvisado, pero con más rapidez que el oficial.
Si de verdad queremos que esto cambie, no se trata de inventar más siglas ni slogans. Se trata de liberar suelo, acelerar permisos, flexibilizar subsidios y armar alianzas público-privadas que no mueran en Contraloría. Porque mientras el Estado sigue mirando maquetas 3D, los campamentos ya se transformaron en la “colonia urbana” que nadie quería reconocer, pero que llegó para quedarse.
Los campamentos dejaron de ser el fantasma en la periferia. Hoy son la ciudad B: más grande, más precaria y más visible que nunca. Y cuanto más nos hagamos los ciegos, más caro será integrarlos después. Porque si algo quedó claro en 2025, es que la vivienda en Chile no se está construyendo en verde… se está construyendo en campamento.