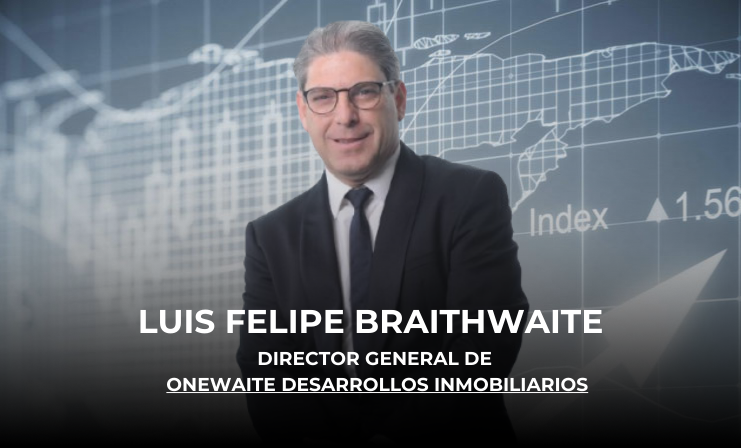El grupo constructor-inmobiliario concentrará casi el 90% de su plan en proyectos con subsidio habitacional y debutará con un modelo de “multifamily social” en Quilicura. Para 2026 espera iniciar cinco nuevas obras.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Con un fuerte énfasis en integración social, vivienda subsidiada y nuevos formatos habitacionales, Boetsch se prepara para una nueva etapa de crecimiento. La compañía definió un plan de inversión para el período 2026–2029 que combina proyectos de mercado, multifamily, renta comercial y su línea histórica de desarrollo con apoyo estatal.
Según explica Rodrigo Boetsch, gerente general corporativo de la firma, la estrategia se organiza en torno a tres pilares: subsidio e integración social, multifamily y renta comercial, y proyectos de mercado. “Tenemos un plan de inversión muy claro para los próximos años, equilibrado y con foco en impacto social, que nos permite crecer de manera sostenible”, señala.
Integración social y vivienda subsidiada
El principal eje del plan estará concentrado en proyectos con subsidio habitacional, que representarán cerca del 87% de la inversión total. Dentro de este ámbito, la compañía busca consolidarse como un actor relevante en la reducción del déficit habitacional, participando activamente en iniciativas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Boetsch mantiene actualmente cuatro procesos vigentes bajo el programa DS49, con proyectos en las regiones de Los Lagos, Maule y Metropolitana. “Nuestro compromiso histórico con la integración social se refuerza incorporando con decisión el DS49”, afirma el ejecutivo.
A ello se suma un nuevo proyecto de gran escala en Cerrillos cuyo inicio de obras está proyectado para el primer trimestre de 2026.
En regiones, Antofagasta se ha consolidado como un polo clave para la compañía. Con cerca de una década de presencia en la zona, Boetsch ha desarrollado cinco proyectos de integración social que totalizan cerca de dos mil viviendas. La próxima etapa contempla el desarrollo de Mirador CostaVentura 2, un conjunto de 457 nuevas unidades, en un contexto de alta demanda habitacional.
Multifamily y renta comercial
Otro de los focos estratégicos es el desarrollo del pilar renta residencial, donde la empresa debutará con un innovador modelo de “multifamily social” en la comuna de Quilicura. Se trata de un proyecto que busca llevar este formato, tradicionalmente concentrado en sectores centrales, hacia comunas periféricas con mayor conectividad y renovación urbana.
“Decidimos sacar la renta residencial del eje céntrico y llevarlo a Quilicura, transformándolo en un ‘multifamily social’, muy alineado con nuestra vocación de integración”, explica Boetsch.
Con esta iniciativa, la firma contará con cuatro proyectos multifamily bajo su administración, ubicados en Isabel Riquelme, Romero, Balmaceda (segunda etapa) -comuna de Santiago- y Quilicura. A ello se suma una cartera de renta comercial, que incluye una placa en el eje Santa Rosa, cercana al Hospital San Borja, un supermercado Unimarc, como parte del proyecto mixto Balmaceda 2.500, y el tradicional boulevard comercial que la firma posee, ubicado en Alameda con Santa Rosa.
Proyectos de mercado
En el segmento de mercado, destaca el proyecto mixto Balmaceda 2.500, frente al Parque de los Reyes, que combina vivienda, comercio de barrio y multifamily. Durante 2026 se proyecta el lanzamiento de su tercera etapa, como continuidad del desarrollo ya en marcha.
Además, la compañía mantiene un proyecto residencial de menor escala en Ñuñoa, concebido como un desarrollo “boutique” de nicho, con 24 departamentos.
Proyección y crecimiento equilibrado
Para 2026, Boetsch espera iniciar cinco nuevas obras, con una inversión anual cercana a los US$ 45 millones. Del total del plan 2026–2029, el 62% se destinará a proyectos con subsidio DS19, el 25% a DS49, mientras que los proyectos de mercado y multifamily representarán un 8% y 4%, respectivamente.
“Boetsch está en un momento muy sólido, retomando con fuerza un plan de inversión equilibrado y con foco social”, concluye Rodrigo Boetsch. “Queremos ser un actor relevante en las licitaciones del Minvu y seguir aportando soluciones concretas al desafío habitacional del país”.