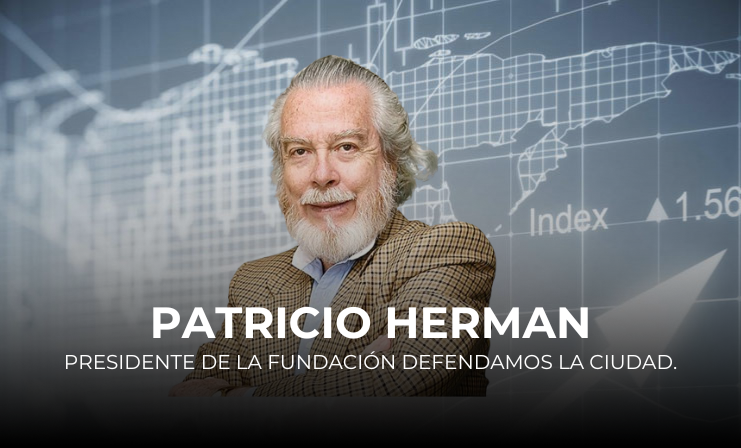Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
El miércoles 28 de mayo pasado teníamos agendada una audiencia con la Contralora General de la República, cuyo objetivo era revisar distintas denuncias en el ámbito de Vivienda y Urbanismo, la que no se pudo llevar a cabo como consecuencia del alto impacto que tuvo en la opinión pública su dictamen sobre la corrupción derivada de los viajes de placer al extranjero, utilizando licencias médicas falsas, realizados por miles de funcionarios públicos. Ante tal situación, encontramos que se justificaba plenamente la postergación de la cita, informada el mismo día a nosotros por su gabinete.
Pues bien, recientemente supimos por la prensa que la Contraloría había detectado innumerables malas prácticas en la denominada Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), conformada por las «ilustres» municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, organismo que en febrero de 2024 había sido disuelto por un motivo que este columnista desconoce.
Entre otras «travesuras» se concluyó que existían personas en dicha Asociación contratadas a través de sustanciosos honorarios, quienes tenían el hábito de no informar cuales eran las actividades desarrolladas y otros tantos regalones no respaldaban los montos del dinero que recibían. Hablando de viajes a otros países, lo que es muy apreciado por los funcionarios públicos, con dineros de la misma bendita Asociación, se le compró un pasaje aéreo a Joaquín Lavín, para que viajara a Holanda, desconociéndose si el ticket era para clase económica o para primera clase. Ya para reírse, a la AMZO le gustaba contratar para el manejo de sus cuentas bancarias, a personajes que no desempeñaban funciones en la misma, ni tampoco en ninguna de las 3 municipalidades. ¿Cuáles serían las aptitudes de esos «expertos» para que fueran seleccionados?
Por lo descrito y por otras lastimosas desinteligencias, la Contraloría está trasladando todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, para que un acucioso Fiscal investigue lo acontecido al interior de la AMZO, organismo privado que consideramos semejante a las famosas corporaciones municipales, las que son utilizadas generalmente por los alcaldes para fines non sanctos. Se debe destacar que los actuales3 alcaldes, como buenos políticos, valoran el rol ejercido por la Contraloría en dichos municipios, endosándole toda la responsabilidad por lo sucedido a sus antecesores.
Volviendo a nuestra audiencia con la Contralora, nuevamente se la solicitamos conforme a le ley y en la misma, cuando se produzca, tenemos previsto entregarle antecedentes adicionales por casos que ya están en su poder, como lo sucedido con los dictámenes referidos a las decenas de permisos de edificación ilegales en la ciudad de Iquique, pues los respectivos proyectos inmobiliarios se localizarían en zonas inundables del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT). Asimismo deseamos enfatizar que entregue la documentación correspondiente derivada de la impropia indemnización de US$ 10 millones, que pagó la municipalidad de Las Condes a un actor privado porque el ex alcalde Lavín cometió el voluntario «error» de invalidar el permiso del anterior.
Los casos a revisar son varios y carece de sentido darlos a conocer todos, pero si la señora Dorothy Pérez no puede recibirnos, por su extrema carga de trabajo, sería necesario que nos entrevistáramos a la brevedad con el Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino, quien tiene las mismas competencias. En la ocasión, le expresaremos que la Contraloría entregue directrices a las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo y a los directores de obras municipales del país, para que se respete el dictamen N° 26252 del 05/06/2006, en el cual se deja en claro que no son acumulables los distintos beneficios constructivos contenidos en los permisos, ya que ello, para variar, no se está cumpliendo.
Por último, nos pareció excelente que la contralora le haya solicitado al Senado que se elabore un proyecto de ley para darle más peso a sus atribuciones fiscalizadoras y naturalmente en paralelo mayores recursos económicos. Así, con nuevas facultades, se podrá endurecer la normativa para que efectivamente sus dictámenes sean siempre acatados por los funcionarios públicos expertos en buscar resquicios y nos gustó sobremanera que, dentro de los cambios que se proponen, esté la facultad para aplicar directamente sanciones en los sumarios. Pero lo mejor, es que la misma Contraloría, pueda aplicar sanciones contra los alcaldes y gobernadores desobedientes, remitiendo los antecedentes ante los distintos tribunales electorales para que así esos pillines abandonen el aparato del Estado.