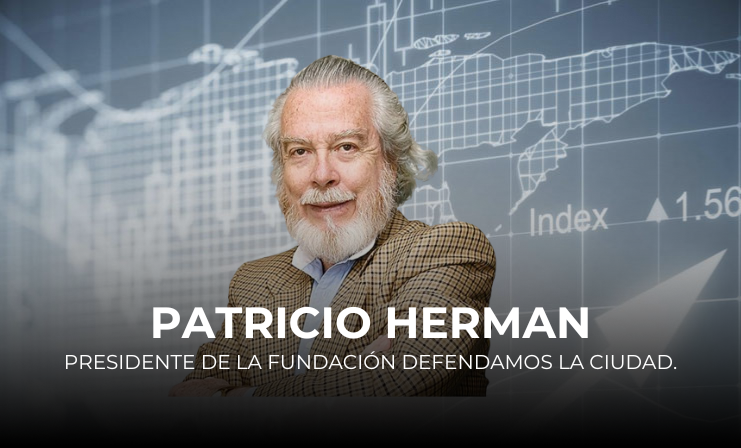Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de negocios
Durante décadas, el negocio inmobiliario en nuestro país se sostuvo sobre dos pilares: el acceso al crédito y el crecimiento sostenido de la demanda. Sin embargo, el escenario actual caracterizado por una desaceleración económica, consumidores más cautos y un escrutinio público más intenso, ha cambiado las reglas del juego.
Hoy, la confianza y la reputación corporativa se han convertido en los verdaderos cimientos sobre los que se construye la sostenibilidad del negocio, pues en un mercado más competitivo, donde la decisión de compra o inversión se analiza con mayor detalle, las empresas que no inspiren confianza pierden no solo ventas, sino también legitimidad. La marca ya no es solo un logotipo o una promesa publicitaria, es el reflejo tangible de la credibilidad y coherencia que una organización demuestra en cada interacción.
El comprador chileno actual es más informado, exigente y sensible a los riesgos. No solo compara precios y ubicaciones sino que también investiga antecedentes de la empresa, busca reseñas o comentarios de clientes, analiza postventa y evalúa la solidez financiera del proyecto.
En este contexto, la transparencia se transforma en un activo estratégico del negocio. Las empresas que comunican con claridad sus procesos, precios, avances y compromisos generan una relación distinta con sus clientes, esto es, una relación basada en información y no en expectativas. Por el contrario, la falta de claridad, los atrasos injustificados o los conflictos postventa pueden erosionar rápidamente la confianza y afectar el valor de marca acumulado durante años.
La reputación no se genera con campañas de marketing, sino con coherencia y cumplimiento. En el sector inmobiliario, eso significa cumplir con plazos, estándares de calidad y compromisos contractuales, incluso en escenarios adversos.
De este modo, las empresas que actúan con responsabilidad frente a sus clientes y comunidades logran algo más valioso que una buena imagen, construyen capital reputacional. Ese intangible se traduce en mayor fidelidad, mejores alianzas y acceso preferente a financiamiento o proyectos públicos.
En un entorno regulatorio más estricto, donde se exige mayor trazabilidad y rendición de cuentas, la gobernanza corporativa y el cumplimiento normativo se vuelven herramientas clave para sostener la confianza. Por ello, implementar sistemas de compliance, códigos éticos y canales de denuncia, así como políticas de protección de datos y prevención de conflictos de interés, no es burocracia, es precisamente una correcta gestión del riesgo reputacional.
El cumplimiento ya no debe ser visto y analizado por la empresa como un “costo”, sino más bien un seguro de credibilidad frente a clientes, autoridades y socios estratégicos donde la empresa que demuestre integridad, incluso en tiempos difíciles, consolidará una posición de liderazgo.
A lo anterior, debe sumarse el hecho de que normalmente, cuando los mercados se desaceleran, la confianza se vuelve el activo más escaso y, por ende, el más valioso en toda relación de negocios. De este modo, en un entorno incierto, los inversionistas buscan estabilidad, los clientes buscan respaldo y las comunidades exigen responsabilidad.
Así, las empresas que comprendan que la confianza no se comunica, sino que se gestiona, estarán mejor preparadas para el futuro. Gestionar la confianza implica coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, transparencia en la información y un compromiso genuino con el cumplimiento.
En definitiva, el negocio inmobiliario nacional enfrenta un cambio estructural en donde el valor ya no reside solo en el metro cuadrado, sino en la reputación construida sobre él. Las empresas que entiendan que su principal activo es la confianza podrán no solo resistir los ciclos del mercado, sino liderar su transformación.